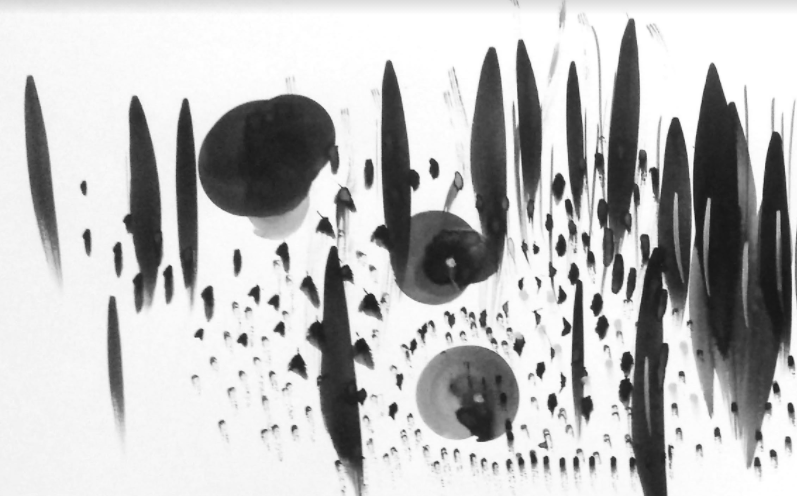Por Alejandro G Miroli, Ezequiel Jorge Carranza,
Claudio Columba y Pablo Cimino. [1]
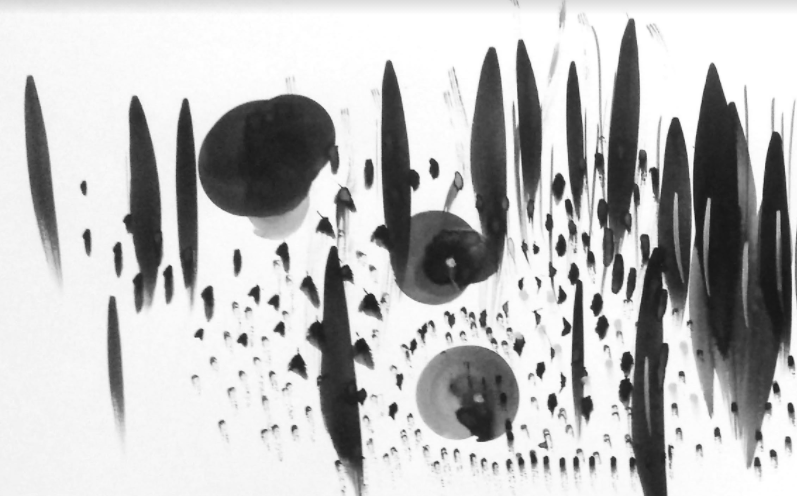
El Himno Nacional Argentino termina con estas líneas:
Coronados de gloria
Vivamos
Oh, juremos con gloria morir
Y la “Marcha de San Lorenzo” contiene estas líneas:
Cabral, soldado heroico,
Cubriéndose de gloria,
Cual precio a la victoria,
Su vida rinde,
Haciéndose inmortal.
Esa apelación a la muerte gloriosa, a la muerte asociada con el máximo valor y reconocimiento, a la exaltación del supremo sacrificio en la guerra -que está en decenas de canciones y de lemas de regimientos a lo largo de todo el mundo- es el rasgo más característico de lo que llama os la concepción heroica de la guerra.
Esta concepción de la guerra es tributaria de la guerra clásica, la forma de la guerra que básicamente acompaño a la humanidad hasta el desarrollo sistemático y completo de las tecnologías de la pólvora, que adquirieron su forma definitiva en la segunda mitad del siglo XIX, como consumación de aquello que Geoffrey Parker llamó la revolución milita r..
Esta vinculación entre una forma de muerte y una forma de guerra, es el marco de lo que hemos llamado el nihilismo bélico, que supone una ruptura radical entre ambos términos, supone que la tecnología transformó de tal manera la forma de guerra, que la muerte no es más un momento de exaltación antropológica -la gloria póstuma- sino un momento de sustracción: la vida humana es meramente un insumo de la tecnología y no el fin de su empleo.
¿Cuándo y cómo se produjo esta desvinculación? Para todo efecto, hubo un acontecimiento radical que modificó todo: la Primera Guerra Mundial, que tuvo sus antecedentes en la Guerra de Crimea y la Guerra Civil de los Estados Unidos de América.
Con la vida como insumo material de la tecnología, la guerra adquiere una nueva forma, que llamamos el taylorismo militar, cuya consecuencia inmediata es la extinción de lo humano.
La tecnología militar y la historia de la guerra asociada a ella, se puede dividir en dos grandes períodos: la guerra clásica o sea la guerra de las tecnologías de armas blancas y la guerra moderna o sea la guerra en la era de las tecnologías de la pólvora.
Este cambio no es un caso de recambio de una tecnología menos eficaz por otra más eficaz, sino que supone una verdadera mutación, un cambio no lineal, sino catastrófico en la medida la deriva tecnológica de las armas de pólvora modificó totalmente todos los aspectos de la guerra y que modificaba en una brutal aceleración de la novedad tecnológica. De ese modo guerra clásica y guerra moderna deberían entenderse como dos paradigmas tecnológicos crecientemente inconmensurables.
Entre comienzos del siglo XIX y comienzos del siglo XX se produce una enorme cantidad de innovaciones que con mayor o menor éxito práctico, con mayores o menores costos van convergiendo hasta los estándares de armas de fuego de la Primera Guerra Mundial. O sea que la tasa de innovación se incrementa en forma creciente, y las tecnologías de la pólvora aceleran la incorporación de innovaciones lo que al mismo tiempo retroalimenta la dialéctica del escudo/defensa vs. espada/ataque y las adaptaciones de los ejércitos. De ese modo las tecnologías de la pólvora surgieron del acto de acelerar un arma arrojadiza para llegar al arma de destrucción lejana y continua.
La guerra clásica no se extinguió en forma súbita. Al principio, la introducción del arma de fuego no la modificó sustancialmente; los primeros arcabuces de mecha eran armas peligrosas para el tirador -la mecha continuamente encendida- y de recarga muy lenta, los arcabuceros eran tiradores en posición estática defendida por piqueros armados con lanzas cortas; la artillería tenía una formación rígida carente de movilidad con las piezas fijadas al terreno para evitar que el retroceso los desplazara súbitamente, siendo peligrosos para sus servidores. Incluso las cargas de infantería con mosquetes de chispa y bayoneta calada del siglo XVIII, luego del intercambio de disparos a partir de las formaciones de tiro, llegaba al contacto cuerpo contra cuerpo[2] en formas que no diferían de las cargas de infantes con espada y escudo. Todavía en el presente la guerra clásica se da entre contendientes con asimetría tecnológica, o con legitimaciones escatológicas[3]. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX, este modelo de guerra fue dejando lugar a la guerra moderna, esta forma específica de guerra está caracterizada por A. Moseley como:
La guerra moderna se caracteriza por una capacidad aún más intensificada de canalizar recursos para la guerra a partir de una mayor mecanización, producción en masa de armas, comunicaciones rápidas y la extensión de la división y especialización del trabajo que lleva a ejércitos profesionales o permanentes. (Moseley, 2002, pág. 31)
El cambio de paradigmas, fue designado por Michael Roberts como revolución militar, concepto que luego fuera generalizado por Geoffrey Parker:
De modo que la revolución militar de la Europa moderna temprana poseía varias facetas distintas. En primer lugar, las mejoras cualitativas como cuantitativas en la artillería en el siglo XV, eventualmente transformaron el diseño de las fortalezas. En segundo lugar, la creciente dependencia de la potencia de fuego en la batalla, ya sea con arqueros, artillería de campaña o mosqueteros, condujo no solo al eclipse de la caballería por la infantería en la mayoría de los ejércitos, sino a nuevos arreglos tácticos que maximizaban las oportunidades de disparar. Además, estas nuevas formas de hacer la guerra fueron acompañadas por un aumento dramático en el tamaño del ejército.. (Parker, 1996, pág. 24)
Esa revolución militar tuvo como eje una tasa de innovación tecnológica militar -tanto en los armamentos, como en la organización militar, el entrenamiento y la logística- lo que permitió que Europa llegara a un dominio mundial entre los siglos XVII y XIX.
La consumación del paradigma de la guerra moderna alcanza su versión absoluta en lo que hemos denominado taylorismo militar. Podemos ahora examinar esta categoría.
El llamado taylorismo o -más técnicamente- el principio de administración científica del trabajo humano, adquiere su nombre de quien fuera su creador y apólogo Frederick Taylor en su obra Principles of Scientific Management. En principio Taylor se proponía
…que la mayor prosperidad no puede existir más que como resultado de la mayor productividad posible de los hombres y máquinas del establecimiento: es decir, cuando cada hombre y cada máquina están dando el rendimiento más grande posible…de modo que …la máxima prosperidad no puede existir más que como resultado de la máxima productividad. (Taylor, 1991, pág. 21)
Taylor está escribiendo para empresarios que fabrican autos, o sea está involucrando el trabajo humano aplicado a la producción de bienes transables en mercados pletóricos, pero esta tesis se puede extender a cualquier acción colectiva asociada con un resultado; si en la guerra prosperidad = triunfo al menor costo propio -o sea evitar las llamadas victorias pírricas- entonces productividad militar = eliminación de la mayor cantidad de combatientes enemigos & destrucción de la mayor cantidad de infraestructura enemiga + preservar al máximo al personal y los materiales propios del daño. Y ello supone la generación de ingenierías de gestión y dirección de la práctica humana:
…el objeto más importante tanto de los trabajadores como de la dirección ha de ser el adiestramiento y formación de cada individuo del establecimiento de manera que pueda hacer (a su ritmo más rápido y con la máxima eficiencia) la clase más elevada de trabajo para la que su capacidad la haga apropiada. (Taylor, 1991, pág. 22)
Por lo tanto había que desarrollar las formas óptimas de la interacción entre la actividad práctica y las máquinas:
, hay en uso corriente muchas formas distintas de hacer una misma cosa, quizá cuarenta, cincuenta o cien maneras de hacer cada acción en cada oficio y, por la misma razón, hay una gran variedad en los instrumentos empleados para cada clase de trabajo. Ahora bien; entre los diversos métodos e instrumentos utilizados en cada elemento de cada oficio hay siempre un método y un instrumento que son más rápidos y mejores que cualquiera de los demás. Y el mejor sistema y este mejor instrumento no pueden descubrirse o crearse más que por medio de un estudio y un análisis científico de todos los procedimientos junto con un estudio de tiempo y movimientos que sea preciso y minucioso. Esto comporta ir sustituyendo paulatinamente los procedimientos empíricos de todas las artes mecánicas por otros sistemas científicos… en casi todas las artes mecánicas, la ciencia que sirve de base a cada acto de cada trabajador es tan complicada y alcanza a tanto, que el operario que es más adecuado para hacer realmente el trabajo, es incapaz de entender plenamente dicha ciencia sin la guía y ayuda (Taylor, 1991, págs. 31-2)
En el taylorismo militar, la tasa de incorporación de novedades tecnológicas y el creciente incremento de la capacidad de daño y de superación de la dialéctica escudo/defensa vs. espada/ataque, es lo que permite una maximización de la matanza y la destrucción en el campo de batalla y en la retaguardia. Esa maximización se consuma plenamente en la Primera Guerra Mundial, donde la capacidad de daño es maximizada en todos los ámbitos geográficos: guerra terrestre y de superficie, pero también submarina y aérea:
Los ejércitos de 1914 mantenían las concepciones tácticas y operacionales de los del siglo XIX. Pero las duras realidades del combate en una era de fusiles de cerrojo, ametralladoras y obuses hicieron que quedase anticuada cualquier concepción táctica con la que los ejércitos se presentaban en el campo de batalla. La pólvora sin humo permitió a los fusileros mantenerse fuera de la vista de sus adversarios, y –dado que, además, aportaba mayor velocidad– dar en el blanco a gran distancia, mientras que la invención de los explosivos de nitrato posibilitó la fabricación de proyectiles de gran capacidad destructiva. Finalmente, las cureñas de cañón que absorbían el retroceso permitieron a los artilleros disparar proyectiles a grandes distancias y a un ritmo mayor, pues no tenían que volver a apuntar sus armas después de cada descarga. (Williamson, 2010, pág. 255)
La confluencia de todos estos elementos se conforma en modo único en la Primera Guerra Mundial -una calamidad cuya intensidad y carácter trágico son la mayor manifestación de la guerra moderna.
Pero debemos examinar la lógica que lleva esa intensidad, la lógica del taylorismo militar; si éste supone la maximización del resultado por medio de la completa racionalización técnica de cada actividad y recurso materiales, ello supone que la guerra se debe emprender contra un enemigo que busca maximizar la utilidad de sus ejércitos, tecnologías, etc. En esa circunstancia se produce una radicalización de la dinámica de desplazamiento de la fase de conflicto desatado, en la cual no hay manera de retroceder. Y ello porque la fase de conflicto se convierte en una trampa de maximización; no hay posibilidad de sostener una posición estática o una posición i intermedia porque ello garantiza la maximización del enemigo; ello conduce a que el único resultado posible será la destrucción total, o sea la renuncia a ningún resultado vinculado a lo humano.
Y ello se verá expuesto en la idea de guerra específica del taylorismo militar: la doctrina de la guerra total.
II. Los cuerpos de la guerra.
La guerra es un fenómeno político por esencia, y en cuyo caso su justificación debe anclar el mal causado con un bien tutelado: la supervivencia justificable de un estado de cosas -territorial, comercial, étnico, religioso. En ese contexto el régimen de cuerpos tiene que poner el bien tutelado en el daño y destrucción de los cuerpos de los propios: en la guerra mueren, se mutilan, se incapacita a nuestros soldados, nuestra gente, así la protección de la polis exige la muerte propia para lograr la muerte ajena y lograr las seguridades buscadas.
Así la justificación de la guerra lleva otra justificación: la justificación e involucramiento de los cuerpos propios. Así la racionalidad instrumental de la violencia tecnológica administrada se reviste de otra racionalidad de fines, sacrificial, heroica, de entrega, de éxtasis de la causa, escatológica, cuya función será la reparación simbólica de la muerte del guerrero.
En 1914, un grupo de intelectuales alemanes firmaban el llamado Manifiesto de los Noventa y tres (propalando el 04/10/1914) en apoyo de las acciones militares alemanas en el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Entre los firmantes de ese documento estaban Adolf von Harnack, Adolf von Schlatter, Adolf Deissmann, Wilhelm Herrmann, Sebastian Merkle, Reinhold Seeberg, Albert Ehrhard, todos ellos teólogos o intelectuales confesionales, los que no sentían ninguna contradicción entre su profesión de fe -mayoritariamente luteranos o católicos- y el apoyo a la guerra (Gantschacher, 2015, pág. 185). Ello incluía una infame defensa de la destrucción de la ciudad de Lovania, en la que los habitantes belgas se defendieron y el ejército alemán respondió prendiendo fuego a la ciudad.
Pero la relación de las instituciones religiosas y sus intelectuales con la política estatal, no es un fenómeno del siglo XX sino universal. La guerra santa contra los disidentes políticos o la guerra sagrada contra los herejes terminan siendo lo mismo: la autorización y legitimización teológica, divina, mítica, de los cielos a las acciones políticas estatales de homogenización política y territorial. Desde el comienzo de las formaciones mitopoéticas los panteones están llenos de figuras teomórficas asociadas con la guerra, lo que culmina con las justificaciones monoteístas de la guerra estatal.
De ese modo los cielos empíreos se llenan de una violencia sacrificial que luego se transpondrá en justificaciones de al guerra. Esas proyecciones en el cielo empíreo no sólo legitiman las formas de violencia intra-humana -incluso la guerra- sino que dan una legitimidad sagrada a la propia idea de arma definitiva: el arma para la cual no haya defensa posible y máxima realización de la racionalidad instrumental. Así Gea da a su hijo Cronos un arma prodigiosa que gesta desde sí y que permite a Cronos castrar a su padre Urano (Frischler, 1969, pág. 20). Donde la psicología dinámica ve el mito de la castración del padre, la filosofía de la guerra ve la idea de arma absoluta, idea que se radicaliza en el rayo de Zeus, la espada de Tschun Ti al ir a matar al malvado emperador Tshou Hsin, la lanza Gungnier que porta Odin y los propios guerreros que adquieren instrumentos bélicos tan formidables como la espada Balmung de Sigfrido (Frischler, 1969, págs. 22-4) o Excalibur de Arthur. Armas a las que no se puede oponer defensa alguna, que les da a sus poseedores un poder destructivo extremo, y que son empleadas por dioses o héroes, signadas por la naturaleza sobrenatural de su empeño.
Y aquí aparece el centro de la gloria de la muerte en la guerra: la ética de las acciones supererogatorias. En principio las doctrinas de los valores marciales y el ethos militar se corresponden con la vasta historia de la guerra clásica, la guerra de cuerpos contra cuerpos, que fue la única o hegemónica hasta la generalización de las tecnologías de la pólvora. Y es en la guerra clásica donde siempre había un momento de supererogatoriedad, el que estaba condicionado por los dos rasgos centrales de la guerra clásica:
–el régimen de cuerpos: la guerra clásica tenía un momento central: el momento en que la guerra pasaba del movimiento de formaciones y el emplazamiento en el campo de batalla al contacto material de infantes con infantes, infantes con jinetes, o jinetes con jinetes; momento en el cual se produce la destrucción, el combate cuerpo a cuerpo: el choque de falanges, de legiones romanas y turbas celtas, de caballería turania o feudal, de piqueros e infantes, de grupos de asalto en un sitio y los defensores; en esos contextos el arma determinante era el arma de puño: espada corta –gladius– mandoble, cimitarra, faca, puñal, daga, esc. El entrenamiento militar del infante, jinete o conductor de carro consistía en la interacción y protección mutua con el compañero próximo, en mantener la formación del mejor modo posible, en enfrentar al enemigo y lacerarlo antes que este lo haga.
-la profundidad del frente de batalla: Las armas de asedio, la arquería, las armas arrojadizas -jabalinas, cerbatanas, hondas, arrojadores o atlatl tenían un alcance máximo de trescientos metros en el mejor de los casos. Esa era la profundidad del frente de batalla, el cual para acceder a posiciones ubicadas en cierto lugar, debía desplazarse hacia ese lugar. Así el contacto de los cuerpos se sumaba a un frente absolutamente dinámico: tomar una ciudad suponía llegar a ella. (Frischler, 1969). Esta profundidad era determinada por la calidad de las armas, un arco doble llegaba a 180 m de alcance máximo, el gastrafetes llegaba a 200 m máximo, en el caso de las balistas, las reconstrucciones modernas han dado un alcance máximo de 300 m (Kortazar, 2011, pág. 60) y en todo caso el alcance útil -capaz de producir daño letal en humanos o destrucción física en muros- era bastante inferior. Así con la máxima tecnología militar la profundidad máxima del campo de batalla -la capacidad de producir daño- no superaba los 300 m; desde allí las tropas se posicionaban, eran expectantes, se iban sumando al combate pero estaban fuera del alcance del daño que sucedía.
Grandeza, arrojo, altivez son las virtudes del guerrero, su anhelo de divinidad lo pone en la primera fila de la guerra, y su entrega total y virtuosa son el modelo extremo de la guerra clásica.
La acción heroica es la acción supererogatoria, cuyo auto-sacrificio es reforzado por doctrinas e ideologías que ponen en dichas acciones supererogatorias en el centro del valor individual y social. Estas doctrinas refuerzan la acción heroica con una gramática moral propia:
… “bueno y loable ”apela a estándares escalares de (“ más o menos ”) valor y virtud, mientras que“ deber ”,“ requerido ”y“ obligatorio” invocan normas no escalares que hacen (“ todo o nada ”) demandas … la moralidad presupone dos esquemas conceptuales distintos, (Hill, 2001).
Así se conforma la idea de una moral de civiles, mundana, carente de valores supremos, con valores de menudeo -la gramática moral escalar- y otra moral de extremos, de vileza o grandeza total -la gramática moral no escalar. Esta dualidad está presente, de una forma u otra en una multitud de revestimientos retóricos de la acción supererogatoria bélica, que adquirirá diversas maneras según que sea en contextos paganos, teístas o dentro de una filosofía de la historia.
En las condiciones materiales de la guerra clásica surgen una serie de doctrinas e ideologías que proveían de un sentido a ese contacto de cuerpos, ofrecían narrativas en los cuales el punto de contacto de cuerpos se llenaba de virtudes, de realizaciones mundanas o sobrenaturales, como señala el poeta espartano Tirteo cuando habla de las virtudes del hombre que va a la guerra:
Pues es hermoso morir si uno cae en la vanguardia cual guerrero valiente que por su patria pelea. Que lo más amargo de todo es andar de mendigo, abandonando la propia ciudad y sus fértiles campos, y marchar al exilio con padre y madre ya ancianos, seguido de los hijos y de la legítima esposa. Porque ése será un extraño antes quienes acuda cediendo a las urgencias de la odiosa pobreza. Afrenta a su linaje y baldona su noble figura y toda clase de infamia y ruindad le persigue. Si un vagabundo así ya no obtiene momento de dicha ninguno, ni vergüenza ni estima ninguna, entonces con coraje luchemos por la patria y los hijos, y muramos sin escatimarles ahora nuestras vidas. ¡Ah jóvenes, pelead con firmeza y codo a codo; no iniciéis una huida afrentosa ni cedáis al espanto; aumentad en vuestro pecho el coraje guerrero, y no sintáis temor de hacer frente al enemigo! (Rodríguez Adrados, 1981, págs. Fragm. 6-7 D)
Ese espacio virtuoso es un espacio pleno de ser, moral, histórico, teomórfico, un espacio de plenitud de algún tipo -sea de los dioses paganos, de Iahveh o de Allah, ese espacio pone a la muerte en guerra con plenos diverso, o la patria o la clase, o lo que sea…y la guerra moderna que instala el espacio sin hombres ni cuerpos…Así muchos siglos después de Tirteo, ese espacio sigue siendo central en la ideología de la guerra, ahora en el contexto de la guerra santa:
El soldado que reviste su cuerpo con la armadura de acero y su espíritu con la coraza de la fe, ése es el verdadero valiente y puede luchar seguro en todo trance. Defendiéndose con esta doble armadura, no puede temer ni a los hombres ni a los demonios. Porque no se espanta ante la muerte el que la desea. Viva o muera, nada puede intimidarle a quien su vida es Cristo y su muerte una ganancia. Lucha generosamente y sin la menor zozobra por Cristo; pero también es verdad que desea morir y estar con Cristo porque le parece mejor. Marchad, pues, soldados, seguros al combate y cargad valientes contra los enemigos de la cruz de Cristo, ciertos de que ni la vida ni la muerte podrá privarnos del amor de Dios que está en Cristo Jesús, quien os acompaña en todo momento de peligro diciéndoos: Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para el Señor. (de Claraval, 1993)
Las narrativas del encuentro de cuerpos y voluntades presentan cantos a la formación e imaginario de ese guerrero; las que se encuentran ya en las figuras del hoplita espartano, pero que adquieren su máxima expresión en el caballero cristiano propia de las órdenes religiosas guerreras, una figura ideológica central del feudalismo cristiano entre los años 800-1400 y que llega a su culminación en un ideal de caballería.
La marcialidad de la muerte se vincula con la vacuidad de la vida mundana, en forma persistente, en otro tiempo y lugar, las mismas palabras suenan al otorgar unos revestimientos virtuosos -cambian las virtudes involucrada; esto aparece en Joseph de Maistre quien celebra las virtudes sociales de la guerra, que permiten templar a las sociedades:
Los lugares comunes sobre la guerra no significan nada: no hace falta ser muy inteligente para saber que cuantos más hombres matas, menos queda en el momento; como es cierto que cuantas más ramas se cortan, menos queda en el árbol; pero son las consecuencias de la operación las que deben considerarse. Sin embargo, siguiendo siempre la misma comparación, podemos observar que el hábil jardinero dirige la poda menos a la vegetación absoluta que a la fructificación del árbol. (de Maistre, 1880, pág. 42)
Enfocada en la vida valiosa, en el arropo de la muerte, aparece también en la apología de la guerra imperialista, en 1854, cuando Alfred, Lord Tennyson escribió su famoso poema: La carga de la Caballería Ligera, sobre un episodio de la batalla de Balaclava, que tuvo lugar durante la Guerra de Crimea[4], cuando la Brigada Ligera de la caballería británica atacó una batería rusa instalada en altura, lo que produjo una altísima cantidad de bajas en las fuerzas británicas, que lograron llegar hasta las fuerzas rusas sin romper la formación que imponía el reglamento de caballería del ejército británico. El poema es un elogio al heroísmo marcial y la muerte:
Cabalgaron los seiscientos
“¡Adelante, Brigada Ligera!”
“¡Cargad sobre los cañones!”, dijo.
En el valle de la Muerte
cabalgaron los seiscientos.
II
“¡Adelante, Brigada Ligera!”
¿Algún hombre desfallecido?
No, aunque los soldados supieran
que era un desatino.
No estaban allí para replicar.
No estaban allí para razonar.
No estaban sino para vencer o morir.
En el valle de la Muerte
cabalgaron los seiscientos. (Tennyson, 2005, pág. 246)
En la carga de caballería se mantiene la consumación final del encuentro mirada contra mirada, que es una constante de la guerra clásica: desde el choque de las falanges griegas, las legiones romanas, las masas de jinetes arqueros turanios, etc.
La idea de actos supererogatorios bélicos no sólo dio lugar a agentes humanas, sino que “asciende a los cielos” en las religiones monoteístas, henoteístas o politeístas; un ejemplo de ello es la prédica de Arjuna quien no quiere dar batalla:
I 35 ¡Madhusu dana! (Krishna), aunque ellos me maten, yo no quiero matarlos ni siquiera para reinar en los tres mundos, y mucho menos aquí en la tierra. 36.¡Janardana! (Krishna), ¿Qué satisfacción podríamos tener al matar a los hijos de Dhritaráshastra? Aun siendo unos bandidos, seríamos culpables matándolos. 37. Por eso no debemos aniquilar a nuestros parientes, los Dharta-rashthas. ¿Cómo podríamos ser felices Madháva (Krishna) matando a nuestros parientes? (Gita, 1997)
A ello responde Krishna refiriendo precisamente al carácter supererogatorio de los actos bélicos:
II. 31.Y teniendo en cuenta tu propio deber, no debes vacilar, ya que no hay nada mejor para el que pertenece a la casta de los guerreros que luchar por una causa justa…II. 32 Si mueres en la lucha conseguirás el cielo, y si vences disfrutarás de la tierra. Por tanto ¡levántate, hijo de Kunti, decide pelear! (Gita, 1997)
La gloria de la muerte en la guerra clásica surge del régimen de cuerpos -el cuerpo a cuerpo- que permite actos supererogatorios. En ese marco se suceden los cantos de alabanza a la muerte guerrera, la puesta en valor de dicha muerte como el modelo de humanidad, como la guía que todo humano debería seguir.
Al cambiar el régimen de cuerpos, el taylorismo militar destruye la propia idea de supererogación: el heroísmo no cuenta para nada, es insignificante ante la eficacia tecnológica calculada. El heroísmo es una molestia que interpone una voluntad que no ti ene lugar en la guerra moderna.
Y ello se maximiza con la guerra de drones. A medida que los sistemas de armas tripuladas se reemplazan con sistema de armas teledirigidos, los famosos drones, el régimen de cuerpos como la forma material de la guerra se desvanece. Ahora los cuerpos que aparecen son los de las llamadas víctimas colaterales, o sea en la guerra de drones la distinción entre beligerante y neutral -que ya se había desdibujado en las dos guerras mundiales del Siglo XX- termina de desaparecer. Lo que hay son cuerpos propios que hay que preservar y cuerpos ajenos que hay que cancelar, a como sea.
Y la forma final de esto es la guerra de máquinas inteligentes. En la línea de maximizar la eficacia tecnológica del taylorismo militar, la máquina guerrea se torna autónoma de la dirección humana; gracias a los desarrollos de la inteligencia artificial, el viejo dron teledirigido, se convierte en un sistema autónomo que decide la acción guerrera, elige su objetivo y ataca sin que intervenga la decisión humana. En ese trayecto (que fuera anticipado por la ciencia ficción, como es el caso del universo ficcional del cuento de Philip K. Dick “La segunda variedad” donde las armas se autonomizan de los humanos y deciden llevar la guerra contra todos los humanos)
La gloria desaparece, no hay muerte revestida de ella, en la medida que la guerra de drones eliminó completamente el régimen de cuerpos y con ello, la misma posibilidad de acciones supererogatorias; lo que queda es la tecnología que cobra vida por sí misma, ante lo cual la humanidad es -en el mejor de los casos un insumo- y en el resto de los casos, una molestia, un obstáculo.
Bibliografía
Averroes. (2009). El libro del Ŷihād. Oviedo : Pentalfa Ediciones.
Carlisle, R. (2014). Civil War and Reconstruction . Nueva York: Infobase Publishing.
Coole, W. (. (1941). Thus Spoke Germay. Londres: George Routledge & Sons.
de Claraval, B. (1993). Obras Completas. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos.
de Maistre, J.-M. c. (1880). Considérations sur la France. Lyon: J. B. Pélagaude.
Franco, Zeno E.; Blau, Kathy; Zimbardo, Philip G. . (2011). Heroism: A conceptual analysis and differentiation between heroic action and altruism. Review of General Psychology 15 , 99-113.
Frischler, K. (1969). Historia de las armas prodigiosas. Del pedernal a la bomba atómica. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
Gantschacher, H. (2015). Viktor Ullmann Zeuge und Opfer der Apokalypse – Witness and Victim of the Apocalypse. Praga: ARBOS-Edition.
García Morente, M. (1938). Idea de la Hispanidad. Buenos Aires: Espasa-Calpe Argentina S. A.
Gita, B. (1997). Bhagavad Gita con los comentarios advaita de Śankara. Edición de Consuelo Martín. Ed. Trotta, Madrid, 1997. Madrid: Editorial Trotta.
Heuser, B. (2010). The Evolution of Strategy. Nueva York: Cambridge University Press.
Hill, T. E. (2001). Supererogation . En L. B. (ed.), Encyclopedia of Ethics. 2e. (págs. 1-8). Nueva York: Routledge.
Hoffman, P. T. (2015). Why Did Europe Conquer the World? Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
Jones, W. (25 de 03 de 1992). Ludendorf: Strategist. Recuperado el 24 de 12 de 2018, de https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a250915.pdf
Keegan, J. (1994). A History of Warfare. Nueva York: Vintage Books.
Kiernan, B. (2008). Blood and soil : a world history of genocide and extermination from Sparta to Darfur. New Haven: Yale University Press .
Kiernan, B. (2007). Blood and Soil. A World History of Genocide and Extermination from Sparta to Darfur. New Haven: Yale University Press.
Kirsch, J. (2005). God against the Gods. Londres: Penguin Books.
Kortazar, A. I. (2011). Intoducción a la artillería de torsión. GLADIUS Estudios sobre armas antiguas, arte militar en oriente y occidente XXXI , 57-76.
Moseley, A. (2002). A Philosophy of War. Nueva York: Algora Publishing.
Murray, N. (2013). The rocky road to the Great War: the evolution of trench warfare to 1914 /. Washington, D.C.: Potomac Books .
Mussolini, B. (1934). El fascismo. Su doctrina. Madrid: Librería de San Martín.
Oakeshott, E. (1999). The Archaeology of Weapons_ Arms and Armour from Prehistory to the Age of Chivalry. Nueva York: Boydell Press.
Parker, G. (1996). The military revolution 2e. Nueva York: Cambridge University Press.
Perez, C. (2009 ). Technological revolutions and techno-economic paradigms TOC/TUT Working Paper No. 20 . Tallinn: Tallinn University of Technology.
River, C. (2017 ). The Weapons of World War I: A History of the Guns, Tanks, Artillery, Gas, and Planes Used During the Great War. Scotts Valley: CreateSpace Independent Publishing Platform.
Rodríguez Adrados, F. (1981). Líricos griegos. Elegíacos y yambógrafos arcaicos I-II . Madrid: C.S.I.C. .
Suvorov, V. (2013). The Chief Culprit. Stalin’s Grand Design to Start World War II. Annapolis: Naval Institute Press .
Taylor, F. (1991). Principios de la administración científica. México D.F.: Herrero Hermanos, Sucesores.
Tennyson, A. L. (2005). The Charge of the Light Brigade. En R. Rojo B., Poemas y poetas clásicos ingleses (págs. 243-250). Santiago de Chile: Editorial Cuarto Propio.
Tucidides. (1982). Historia de la Guerra del Peloponeso III. Madrid: Editorial Gredos.
Vorontsov, A. V. (26 de 05 de 2006). North Korea’s Military-First Policy: A Curse or a Blessing? Recuperado el 23 de 09 de 2019, de https://www.brookings.edu/opinions/north-koreas-military-first-policy-a-curse-or-a-blessing/
Walzer, M. (2001). Guerras justas e injustas. . Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica.
Williamson, M. A. ( 2010). Hacia la Guerra Mundial. En G. (. Parker, Historia de la Guerra (págs. 253-279). Madrid: Ediciones Akal, S. A.
[1] Este trabajo es parte del trabajo que se lleva a cabo en el marco del Proyecto Las doctrinas del abandono de la vida. Una investigación histórica-crítica Código VRID 1916 llevado a cabo en la Escuela de Filosofia. FFLyEO. USAL.
[2] La carga de infantería avanzando con bayoneta calada contra otra fuerza similar, cambió radicalmente con la introducción de las armas de repetición. En ese caso, la carga de infantería suponía generar un sendero de cadáveres para llegar a las posiciones del enemigo, pero precisamente dada la movilidad que fueron obteniendo las armas de repetición y la artillería, estas cargas de infantería a campo traviesa nunca más serían determinantes para definir un conflicto. En septiembre de 1914, el príncipe heredero Wilhelm, comandante del 5º Ejército alemán, ordenó una carga de infantería con bayoneta calada contra las fuerzas francesas, durante la Primera Batalla del Marne, la que terminó en un fracaso rotundo por la potencia y movilidad del armamento francés, causando severísimas bajas en las fuerzas alemanas.
[3] El empleo de la estrategia de olas humanas -el empleo de grandes cantidades de infantes en un asalto frontal sin protección con masas de infantería densamente concentradas hasta de modo de que , a pesar de las bajas que tenga la formación que avanza, llegue un número suficiente de tropas que pueda aplastar al enemigo en el combate cuerpo a cuerpo, ha tenido aplicaciones tan recientes como la Guerra Irak-Irán (1980-1988); en ese caso, Irán empleo a la Nirouye Moqavemate Basij (“Fuerza de Resistencia Basij”) una fuerza de milicianos con fuerte adoctrinamiento religioso, sin entrenamiento militar y en muchos casos pre-adolescentes y adolescentes, para la realización de ataques con olas humanas contra campos minados y fortificaciones iraquíes.
[4] La Guerra de Crimea fue un conflicto tuvo lugar en la Península de Crimea, entre 1853 y 1856, y enfrentó al Imperio Ruso con una alianza entre el Imperio Británico, el Segundo Imperio Francés y el Imperio Otomano.